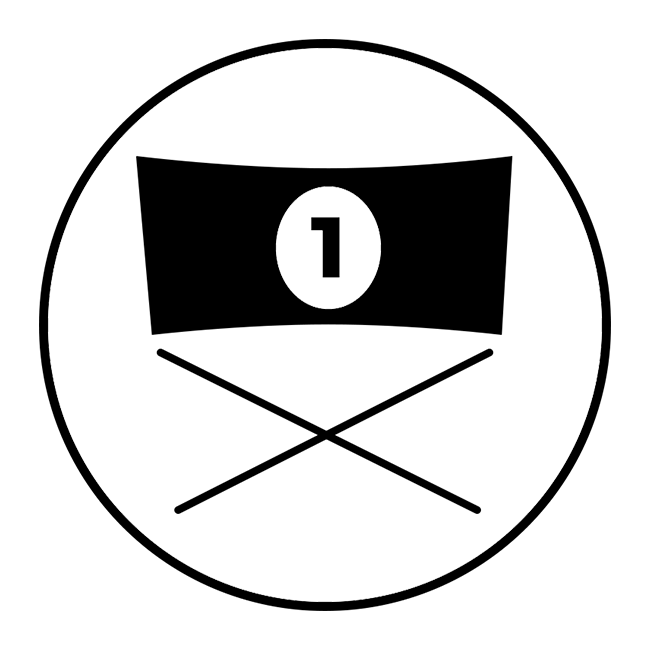Una vez más Netflix saborea las mieles del éxito con esta serie surcoreana. Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk (Seúl, 1971), nos cuenta la historia de cómo un grupo de personas que no se conocen, se enrolan en un misterioso y macabro juego cuya recompensa les cambiará su vida. Una triste metáfora de un buen puñado de situaciones que vivimos a diario, y en donde muchas veces, hay que pisar a otros para alcanzar tus objetivos.
Uno de los personajes de la serie concluye con que la vida tanto para los ricos como para los pobres, resulta terriblemente aburrida. Para unos porque ya tienen todo, y para otros por no tienen nada, y en el fondo es un buen resumen de esta serie, aunque quizá sólo habría que tomar su segunda mitad. En un principio no hay idea de volver a hacer una segunda temporada (o eso ha declarado el propio Dong-hyuk), a pesar de que en los 9 episodios de los que consta la serie se cuentan algunos aspectos que necesitarían cierta aclaración. El problema es que, como sucede con muchas series actuales, estirar más de la cuenta el chicle hace que pierda su esencia (sabor).

La premisa del juego al que se enfrentan los personajes es sencilla, cuantos más mueran, más dinero se acumulará y se llevará el único superviviente. Ante este clima de absoluta desconfianza, hostilidad y traición, nos encontramos con algunas subtramas que poco a poco nos ayudan a conocer a los personajes. Pero una vez dentro, poco o nada se nos cuenta más de ellos, sólo lo que ellos mismos cuentan dentro. En este sentido la serie huye de ‘flashbacks’ contando los motivos de cada personaje y lo que los ha llevado hasta esta situación.
El egoísmo, la ambición, la explotación social… son algunos de los temas que toca El juego del calamar. La serie tiene una doble lectura, por un lado cómo las clases adineradas pisan a los más desfavorecidos, pero por otro lado, una de las cosas más interesantes que se plantean es que dentro del propio juego, no hay clases, no se puede jugar con ellas.
Prácticamente todos los episodios (salvo el segundo) se desarrollan en el interior de esas misteriosas instalaciones, que ejercen como campo de concentración y como cárcel al mismo tiempo, y en el que a través de cinco juegos, poco a poco los personajes van cayendo. Mientras tanto, el reducido grupo de protagonistas, deja entrever su lado oculto. Entre todos, sin duda destacamos a Seoung Gi-hun, un hombre íntegro, bondadoso, honesto y que a pesar de todo lo que pasa dentro y fuera del juego, nunca pierde sus cualidades. Es uno de los personajes más interesantes de toda la serie.

Pero a lo largo de los episodios, también se dan una serie de subtramas que nos llevan incluso a interesarnos más por ellas que por la propia trama central puesto que ya sabemos cual es y, hasta podríamos acertar su desenlace. Sucede, sobre todo, con la del agente de policía Hwang Joon-ho, que logra infiltrarse en las instalaciones con la intención de esclarecer qué le sucedió a su hermano, desaparecido en extrañas circunstancias.
Otro detalle interesante es su mezcla entre lo infantil y lo adulto. Colores, formas (interesante el detalle de las paredes donde duermen)… todo ello representación de la inocencia, en contraposición con la violencia y la crueldad.
Esa conexión entre personajes que despiertan interés y empatía, la crudeza y violencia de algunas de sus imágenes (hay sangre y vísceras sin ningún tipo de pudor) la convierten en una serie muy interesante de ver, a pesar de que lo que nos cuenta no resulta nada novedoso. Incluso el cine ha dado tramas similares que mezclan esa especie de disección social, con el espectáculo, bien a través de la televisión (como la saga de Los juegos del hambre o aquella Perseguido (Paul Michael Glaser, 1987)) o bien a través de misteriosas organizaciones que pagan gustosamente por ver sufrir a seres humanos, simplemente por el hecho de sentirse poderosos (como la saga Hostel).

El juego del calamar resulta muy entretenida, con personajes a los que se les coge cariño enseguida, con una gran crítica social, con dosis de crudeza y crueldad, casi a partes iguales, y con una reflexión final tan abierta como su epílogo.